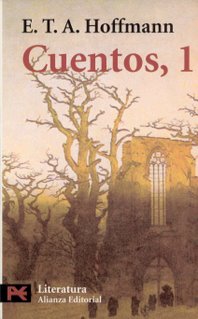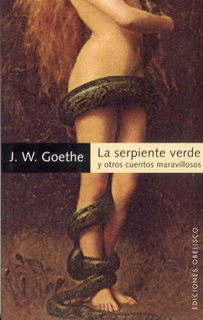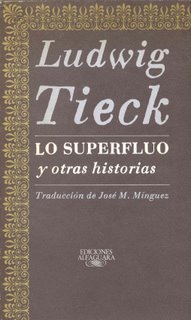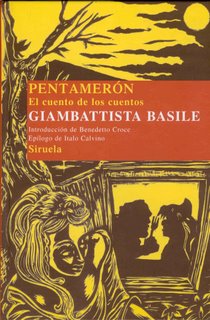
Estamos, por hablar en castizo, ante la madre del cordero en esto de los cuentos de hadas. En efecto, si para la mayoría de los lectores todo empieza con Perrault en 1698 resulta que las cosas son un poquitín más complicadas. Y todo por una figura como la de Giambattista Basile, una especie de cortesano profesional de origen napolitano que recorrió varias cortes de la península (incluida la española de su ciudad natal) y que fue un (según los cánones actuales) discreto poeta barroco. Cuando Basile muere en 1632 deja un voluminoso manuscrito semiacabado que el pensaba titular “El Cuento de los Cuentos” pero que ha pasado la historia con el nombre de “Pentamerón”.
El libro, escrito en el dialecto napolitano del siglo XVII, y, por tanto, ilegible para un italoparlante actual, fue publicado entre 1634-36. Desde luego, que Basile estaba escribiendo algo ya era conocido por varios de sus amigos a los que relataba o escribía por carta algunos de estos cuentos. Uno de estos “enterados” fue nuestro Francisco Quevedo que escribió su “Cuento de Cuentos” en 1626, una colección de frases vulgares y dichos españoles, lo que indica dos cosas, que Basile pasó mucho tiempo elaborando su obra y que Quevedo no estaba muy al día de lo que el napolitano estaba escribiendo por que, si bien este es bastante vulgar, su libro va más allá de una mera colección de dichos.
En efecto, el “Pentamerón” recoge el modelo del “Decamerón” de Bocaccio, de los “Cuentos de Canterbury” de Chaucer y de “Las Mil y Una noches” árabes (aunque es dudoso que Basile conociese este último libro que no llegó a Occidente hasta el siglo XVIII), o sea, cuentos dentro de un cuento.
Una princesa utiliza una serie de trucos mágicos para encontrar al amor de su vida pero una malvada esclava consigue suplantarla en el último momento, casarse con este príncipe azul y quedarse embarazada de él. Durante el embarazo la esclava pide que le cuenten cuentos para pasar mejor ese trance y diez mujeres del pueblo lo harán durante cinco días, a razón de un cuento cada una. El último día, la princesa sustituye a una de estas mujeres y narra el cuento final que es su propia historia donde queda al descubierto la maldad de la esclava y que le permite recuperar su amor perdido.
La historia marco es, en el fondo, un mero pretexto, lo importante del libro son los cincuenta cuentos que le dan título y que son una auténtica maravilla.
Provenientes casi todos ellos del acervo popular (se conocen muchas versiones de varios de ellos), Basile lo que hizo fue re-elaborarlos de una forma artística siguiendo su propio gusto e interés y consiguiendo auténticas joyas.
En efecto, dueño de un lenguaje barroco que puede echar para atrás a algún lector, Basile se redime por su increíble sentido del humor que afecta incluso a este mismo estilo, donde, a veces, de tan exagerado que es se cae en una muy consciente y muy lograda parodia y sino, veamos, por ejemplo, como interpela una madre a un hijo suyo un tanto inútil: “¿Qué haces todavía en esta casa, pan maldito? ¡Ahueca el ala, granuja! ¡Largo de aquí, macabeo! ¡Qué la tierra te trague, cenizo! ¡Apártate de mi vista, zampabodigos! ¡Me robaron de la cuna un niñito lindo, un pimpollo de oro, y en su lugar me pusieron un marrano papanatas como tú!”.
Y sí, otro de los aciertos de Basile es su perfecta recreación del habla popular napolitana de aquella época que se convierte en algo vivo, chispeante, sorprendente y tremendamente divertido. Por que, como ya he comentado, el humor es lo más importante de esta colección de cuentos aunque no cualquier tipo de humor. El de Basile es grueso, chocarrero, escatológico, vulgar, deja a nuestro Quevedo como un cursi refinado y alcanza niveles de audacia que, ciertamente, ni siquiera en estos tiempos supuestamente liberrimos muchos autores se atreven a usar. Así que, en sus cuentos, hay mucho sexo, mucha sangre, mucha comida y mucha mierda. Se ama igual que se caga y se besa tanto como se pedorrea y aunque esto pueda resultar vulgar, el efecto va más allá del chiste de Jaimito y consigue, al que decide entrar en el juego, logros sorprendentemente cómicos y, me temo, muy imitados.
Por poner uno de los muchos ejemplos posibles tenemos el cuento de “La cucaracha, el ratón y el grillo”, donde un rey ofrece la mano de su triste hija a quien consiga hacerla reír por primera vez, un simple campesino dueño de estos tres animales mágicos lo logra pero, como al rey no le gusta semejante matrimonio desigual, le exige que consuma el matrimonio en las primeras tres noches o si no morirá. El campesino fracasa ya que el rey le da noche tras noche un somnífero que le hace roncar a pierna suelta, pero consigue escapar con vida a pesar de todo. El rey decide casar a su hija con un rico noble alemán, y el campesino utiliza a sus animales mágicos para evitar que este consuma a su vez el matrimonio. El sistema es tan sencillo como salvaje, la cucaracha se introduce todas las noches por el ano del alemán provocándole una diarrea tan brutal que la princesa, asqueada, consigue que el matrimonio sea declarado nulo y vuelve a los brazos del campesino.
En fin, guarro guarro pero contado por Basile, tronchante. Por supuesto, estos cuentos son todo lo contrario de lo políticamente correcto. No sólo por lo sucio sino por que, además, sus personajes son rastreros, egoístas, avaros, racistas, machistas y vengativos.
Los esclavos son siempre negros y malos como el demonio, para lograr llevarse a una moza al huerto no se duda en engañarla, dormirla o chantajearla, los protagonistas masculinos, aunque enamorados, son infieles a troche y moche y con la primera que encuentran y, ya se sabe, las mujeres son todas de la piel del diablo. La crueldad alcanza a veces unos niveles intolerables si no fuera por que de tan exagerada uno acaba asumiendo que es como una película de dibujos animados (la esclava embarazada del cuento marco acaba siendo “enterrada viva y con la cabeza fuera, a fin de que su muerte fuera más penosa”).
Y, por si fuera poco, los cuentos tienen también un cierto aire subversivo, por que de vez en cuando aparecen mujeres tan listas o más que los hombres, campesinos que se la juegan a los mismos reyes y príncipes de un estúpido que apabulla.
Como creo que ya he dicho, el libro fue un éxito y de él picotearon los autores franceses primero (Perrault, D’Aulnoy) y los alemanes después (Brentanno, los Hermanos Grimm). Cada uno de ellos recortó lo que mejor le pareció pero todos coincidieron en que, tal como estaban, estos cuentos eran demasiado brutales para niños o para el gusto de sus respectivas épocas (por supuesto, Basile no escribía para niños y el Barroco fue un momento en que sus excesos encajaban a la perfección).
Brentano fue el principal divulgador de la obra de Basile al realizar una adaptación en toda regla con sus “Cuentos Italianos” ya en el XIX. Pero, sin duda, fueron los Grimm los responsables de popularizar historias como la de la Cenicienta, la gallina de los huevos de oro (que en Basile es un burro que caga piedras preciosas), el Gato con Botas y tantas otras.
Eso sí, hay dos advertencias que hacer al lector moderno. Son muchos cuentos y algunos un tanto repetitivos, así que leérselos todos de golpe quizás no sea lo más recomendable. Dosificarlos alternando con otras lecturas puede ser una buena receta. Y no olvidemos que debido a la muerte del autor, la última jornada (o sea, los últimos diez cuentos) se quedó en un mero borrador así que nos encontramos ante los relatos más flojos y cortos de todo el volumen.
La edición de Siruela es cara pero creo que, por una vez, el precio está justificado. Tapa dura, ilustraciones, casi 500 páginas, un jugoso prólogo de Benedetto Croce, el famoso historiador italiano que a principios del siglo XX elaboró la versión canónica en italiano moderno y un epílogo de Italo Calvino, otro sincero admirador de la obra de Basile. Y, por supuesto, no puedo menos que rendir homenaje a César Palma, el traductor (autor de otra interesante introducción), cuya labor ha debido de ser tremendamente difícil pero que ha conseguido un éxito con mayúsculas. Sin él, dudo que este “Pentamerón” fuese tan magnífico y divertido como es.

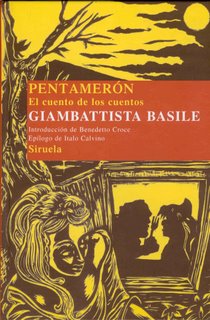
 No nos engañemos con el subtítulo, aunque “Historia de una Gaviota y del Gato que le Enseñó a Volar” puede ser una novela para jóvenes de 8 a 88 años es, básicamente, un cuento infantil/juvenil, apto para todos los públicos pero que sólo podrá ser disfrutado plenamente por aquellos adultos que aún sean capaces de retrotraerse a los diez años.
No nos engañemos con el subtítulo, aunque “Historia de una Gaviota y del Gato que le Enseñó a Volar” puede ser una novela para jóvenes de 8 a 88 años es, básicamente, un cuento infantil/juvenil, apto para todos los públicos pero que sólo podrá ser disfrutado plenamente por aquellos adultos que aún sean capaces de retrotraerse a los diez años.